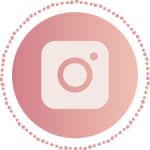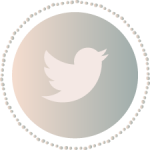La primera vez que la vi estaba medio dormida. Era una bolita peluda de tres meses, con largas orejas y con olor a leche. Durante su primer año de vida retó mi paciencia y luchó por hacerse con la autoridad de nuestra relación. Su obsesión por los calcetines me hizo correr tras ella en medio de la oscuridad de una noche de invierno, mientras ella perseguía los que llevaba puestos un veloz corredor que, sin detenerse, gritaba “¡Cógela, cógela!“, a lo que yo respondía, casi sin aliento, “¡Para, para!“.
Cuando se aburría, lamía concienzudamente los enchufes, roía las paredes y mordisqueaba los cables, incluyendo el de la plancha mientras yo la utilizaba. Sus orejas eran tan largas que se las pisaba cuando bajábamos, una y otra vez, las escaleras de las seis plantas que separaban nuestra casa de la calle, y aún así era imposible agotar su intensa energía.
Nos gustaba jugar a Dracula o a Tiburón, yo siempre era el villano de afilados dientes y ella, bueno, ella siempre era Lola. Durante uno de esos juegos fingí mi muerte. Me quedé inmóvil en el suelo y no reaccioné cuando se acercó a mi, frotó su nariz contra mi cara y se fue. Seguí allí un rato, esperando que volviese y mostrara algo de preocupación… Otro rato más, me aburría y hacía calor, me esperé lo peor, que se hubiese entregado a una tristeza infinita al creerme perdida para siempre… Me levanté y la encontré a la fresca, profundamente dormida en el templado suelo del baño.
El trono en nuestro diminuto reino era el sofá. Yo, ilusa yo, había decidido que no se subiera en él. Lo que yo no sabía es que Lola había decidido todo lo contrario. Comenzó una lucha sin cuartel por la conquista del sofá, me daba la vuelta y ella se apoderaba de él. Mientras estaba entregada a la limpieza de la casa, ella se relajaba en el sofá. Cuando me sentaba a comer, Lola subía al sofá, yo me levantaba y la bajaba, tantas veces durante tantas comidas que la ropa comenzó a quedarme holgada. Un día realizamos el acto de coronación. Acudimos al sofá con la corona y la capa dorada. Lola, sentada en el sofá las lucía con orgullo. Por suerte, me permitió tumbarme en él, con la condición de estar ella también. Muchas veces la encontré allí, cómodamente tumbada, con la cabeza apoyada en mi cojín, en la misma posición que yo adoptaba para ver la televisión.

Destrozó sus dos primeras camas, rasgó mis pijamas preferidos y una sabana, en una ocasión en la que decidió que las cinco de la mañana era la mejor hora para dar un entretenido paseo. En una relajada tarde de café en una terraza aprovechó mi distracción para comerse su correa… Tuve que llevarla a casa atada con mi cinturón. Lo del aprendizaje no dio buenos resultados hasta que comencé a incentivar su concentración con el novedoso sistema del estímulo positivo ¡una galleta! Comencé a asociar la galleta con que me diese la pata… Un día, otro, otro más y al cuarto me la dio ¡ohhh, me ha dado la pata! ¿Habrá sido casualidad? Otro intento, y otro, y otro, todos exitosos… Esa tarde comió galletas como nunca en su vida.
Con galletas aprendió que sus deposiciones naturales se hacen “durante” el paseo y no “a la vuelta del paseo”. Con galletas aceptó de buen grado recibir el tratamiento para la otitis, las gotas para la conjuntivitis, los medicamentos para la gastroenteritis y algún otro cuadro clínico terminado en “itis” que ya no recuerdo. No fue una etapa fácil, pero nos sirvió para aprender mucho la una de la otra. Ella aprendió que cuando se me pone el cuello rojo y se me brota una vena es el momento de dejar de mordisquear el calcetín mojado que se me cayó del tendedero. Yo aprendí que Lola tiene mejor memoria que la mía, porque si al inicio del paseo hay un trozo de pan que no le dejé comer, ella lo atrapará a la vuelta, cuando ya yo he olvidado su existencia.
Ella aprendió que mis horas de salida del trabajo eran poco predecibles. Yo aprendí a comprender que si me demoro en llegar a casa es normal que ella no pueda controlar ciertos “escapes”. Ella aprendió que, aún así, yo la sacaría a la hora que llegase, fuese cual fuese. Yo aprendí a disfrutar de un paseo después de una excesiva jornada de trabajo porque, a esas horas, no hay nadie en la calle y podíamos jugar y correr en las zonas peatonales sin molestar a nadie y con total libertad.
Una madrugada cuando una llamada telefónica inició la antesala de la peor de las noticias, aprendí que su cercanía, el calor de su cuerpo y el ritmo de su corazón son capaces de sosegar mi angustiado corazón. Juntas vivimos la pérdida de un empleo al que me había entregado más de lo conveniente, la muerte de mi madre, dos intervenciones quirúrgicas, una cada una, un cambio de casa, y una larga crisis económica y sus consecuencias.

Hoy tiene seis años. Ya no le gusta el plátano pero le encanta el brocoli. No ha destrozado más camas, porque la que tiene ahora es su adoración. No persigue calcetines, solo sigue los rastros de cosas ricas y sorprendentes que pueda comer. Prefiere a las personas que a los perros, pese a que le digo que son más fiables los segundos que los primeros. Me mira de reojo cuando lo que le digo no le convence del todo.
Es la musa de Kucoo Hecho a Mano, mi sueño, mi proyecto, mi cachorro de marca, que nació de mi empeño en que Lola llevase collares resistentes, bonitos y originales. Es mi directora de relaciones públicas en el barrio, su entusiasta manera de saludar a propios y extraños ha sido el inicio de muchas conversaciones con gente maravillosa.

Me sorprende constantemente. Es mi primera sonrisa del día y la última antes de dormir. Le canto a todas horas, con letras locas que hablan de ella y de lo mucho que la quiero. Me he acostumbrado a que me quite el maquillaje a lenguetazos, y ella ha tenido que aceptar que me gusta morderle la nariz. Yo soy su humana, ella es mi perra. En nuestra relación ninguna es superior a la otra. Somos dos seres diferentes que aportamos mucho a nuestra vida en común.
Cuando dormimos juntas yo la cojo de una patita, por si al dormir nos lleva la marea, no nos separemos. Ninguna situación que yo pueda controlar hará que me separe de mi Lola, porque en nuestra pequeña familia, donde solo estamos ella y yo, ambas somos imprescindibles. Sin Lola no puedo vivir, porque, después de todo, ella me salvó la vida. La salvó del dolor, de la tristeza, de la soledad y me enseñó a sonreír solo con mirar mi reflejo en sus ojos morenos, profundos, brillantes y llenos de la energía de la naturaleza, sin egoísmos, sin maldad.
Lola no es un perro, es mi mejor compañía. Es la inspiración que nutre un proyecto que es mi ilusión. Kucoo no solo está hecho a mano, está hecho de corazón.
***
Lola se quedó dormida en mi regazo en junio de 2019, entre mis lágrimas y escuchando mis promesas de que, algún día, estaremos juntas de nuevo. Y así será.